Concomitancias entre el «método científico» que se enseña en los cursos de máster y doctorado, y las normas o técnicas de escritura que suelen transmitirse o aducirse en el aprendizaje de la escritura de ficción o en las críticas y análisis de dichas obras. ¿Hay algo más que una correlación entre las ciencias y los géneros literarios en cuanto a su método?
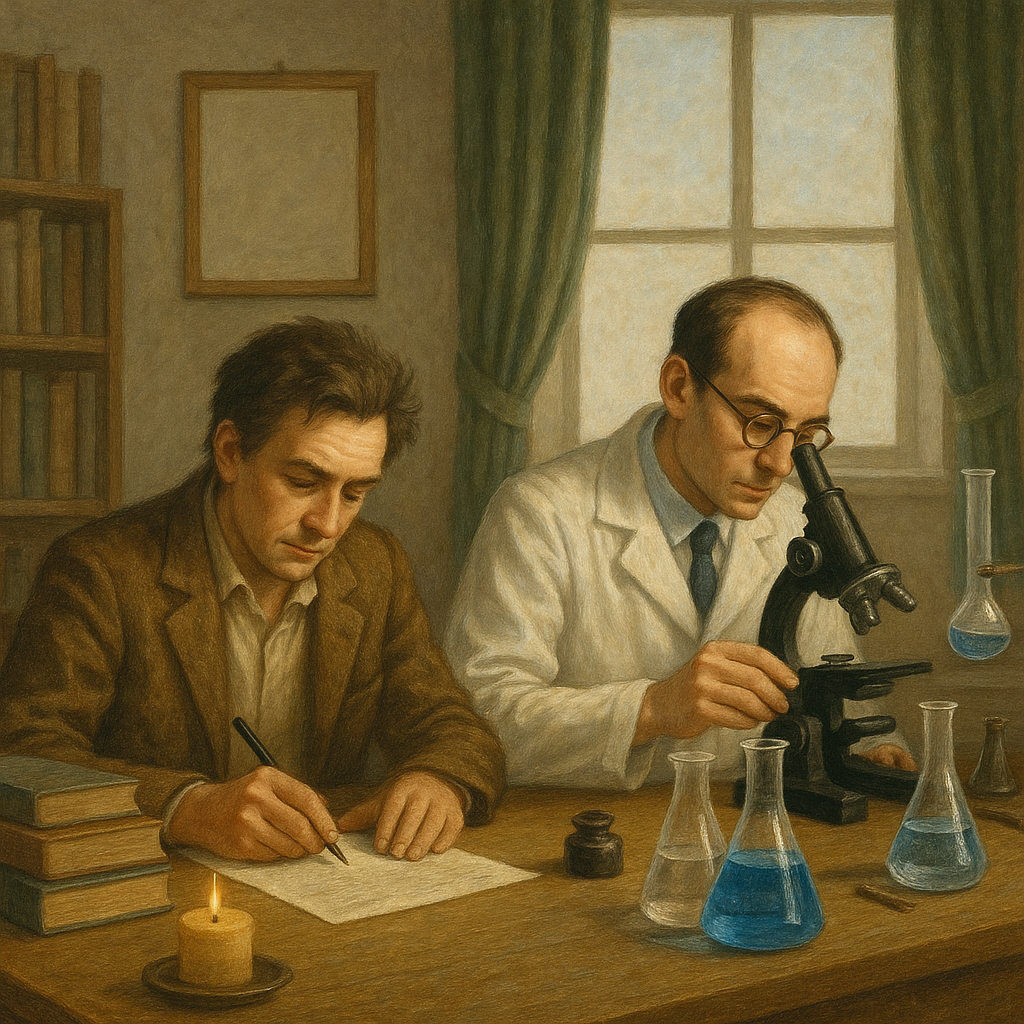
Las personas que dan comienzo a estudios de máster o doctorado se encuentran siempre en su primer año con una clase de «método científico» y técnicas de investigación que les serán requeridas para ponerlas en práctica en su tesis. Por lo general, se asume que existe un método científico que todos los investigadores aplican a su campo o materia, sin importar las hondas diferencias entre las ciencias mismas. Es decir, existiría un protocolo que debe ser seguido tanto si estamos inmersos en un contexto bioquímico, en una investigación sociológica o en una exploración matemática. Me refiero a los famosos pasos del método científico que hablan primero de la observación de un fenómeno, que irá seguida de una hipótesis, una comprobación de la misma mediante un experimento, etc.
Esta misma trascendentalidad parece observarse en el campo de la llamada «escritura creativa» o «de ficción», en particular para la narrativa, el teatro y el cine, y que afectarían a elementos como la estructura de la trama, el diseño de personajes o la escritura de diálogos. Así, supuestas unas determinadas reglas o técnicas relativas a estos elementos, deberían aplicarse a todo tipo de obras, igual que el método científico se aplica a todo tipo de ciencias. No importa si hablamos de una novela de Kafka o una Robert Louis Stevenson, una película de Spielberg o una de David Lynch, una obra de teatro de Lope o una de Pirandello.
¿Pero y si resulta que estamos ante una apariencia o ante unas reglas extraídas de contextos concretos que se aplican a otros contextos como un lecho de Procusto? ¿Realmente un bioquímico en un laboratorio primero se dedica a observar algún fenómeno y luego a elaborar hipótesis? ¿No estaremos evacuando una multitud de operaciones previas, simultáneas y posteriores a dichos pasos, por no hablar de la cantidad de aparatos y materiales concretos y exclusivos de esa ciencia que condicionan sobre manera el método de investigación? Desde luego, los métodos del bioquímico (todos los métodos y técnicas necesarias para su labor) en poco se parecen a las del sociólogo, que trabaja con materiales completamente distintos. Un sociólogo no utiliza matraces, ni un químico maneja estadísticas de embarazo adolescente en la provincia de Burgos.
¿Pero es que acaso tiene más sentido aplicarle los mismos criterios de análisis a Los tres mosqueteros de Dumas que a Volverás a Región de Juan Benet? ¿A La guerra de las galaxias de Lucas que a La dolce vita de Fellini? No parecería ridículo afearle a Gonzalo Torrente Ballester que los personajes secundarios de La saga/fuga de J.B. son un acompañamiento y que no tienen demasiado relieve? ¿Cómo juzgar con el mismo criterio la estructura narrativa de Colmillo blanco de Jack London y la de Memorias del subsuelo de Dostoievski?
Aprender a escribir una historia o una novela según el criterio establecido sobre todo en la novela clásica del XIX, con su clara estructura narrativa de tipo aristotélico, la variedad de personajes significativos cada uno de los cuales cumple «su función» (al estilo de Balzac) o la técnica de escritura de los diálogos no es un aprendizaje vano, y de hecho es muy importante, pero no es un baremo que puede aplicarse a todo, porque pierde su sentido. Más bien habría que analizar la cuestión yendo a las cosas mismas, es decir, analizando las propias obras. Igual que una ciencia categorial establece sus propios métodos, una obra literaria establece sus propias reglas, lo cual no quiere decir que no existan puntos de intersecado o referencias a otras obras.
Por ejemplo, a nadie se le pasa por alto, aunque no tenga una formación científica avanzada, que la física está muy matematizada, sin que eso permita confundir ambas ciencias o postular a las matemáticas como «lenguaje universal». Lo mismo ocurre con el análisis de las obras literarias. El Quijote no sería posible sin la referencia a las novelas de caballerías, a la novela pastoril o a la bizantina, pero esto no autoriza a confundir unos con otros. Los personajes de El proceso de Kafka no tienen nombre, casi no tienen ni fisonomía, mientras que de los personajes de Fortunata y Jacinta de Galdós lo sabemos casi todo.
En una novela cuyo propósito es la narración biográfica de un individuo pueden aparecer una multitud de personajes «evanescentes», protagonistas de un acto de presencia concreto que luego no tiene continuidad. Así es la vida real. Hay personas que aparecen y desaparecen de nuestro círculo vital, unas consecuencias y otras no. ¿Es adecuado afearle a un escritor de una novela biográfica que un personaje de la infancia no vuelva a aparecer en la trama y que no tenga demasiadas consecuencias para la misma? ¿No sería, por el contrario, demasiado rebuscado que todos los personajes que aparecen sean relevantes?
Acusar a un relato de que sus personajes secundarios sirvan solo de fondo, de paisaje o de paisanaje tendrá sentido dentro del círculo en el que se inserta esa misma obra. Si escribimos una novela de aventuras al estilo de Las minas del rey Salomón —por poner un ejemplo clásico—, pero fallamos en la creación de un puñado de personajes con características distintas y cuya acción sea relevante en la estructura dramática, habremos fracasado. No así en el caso de que establezcamos a un personaje principal como sostén único de una trama y una idea que intentamos transmitir, como en El extranjero de Camus, donde la pertinencia de tales argumentos está fuera de lugar.
Sin duda, estas son reflexiones a la violeta que dejan muchas preguntas sin responder y muchos frentes abiertos, pero que debemos tener en cuenta a la hora de analizar una obra literaria o de realizarla. Supongo que yo mismo intento aclararme ciertas cosas, o quizás huir de ciertos miedos, pero creo que estas consideraciones son de tipo objetivo.
